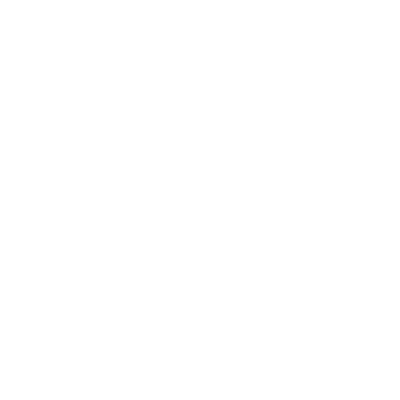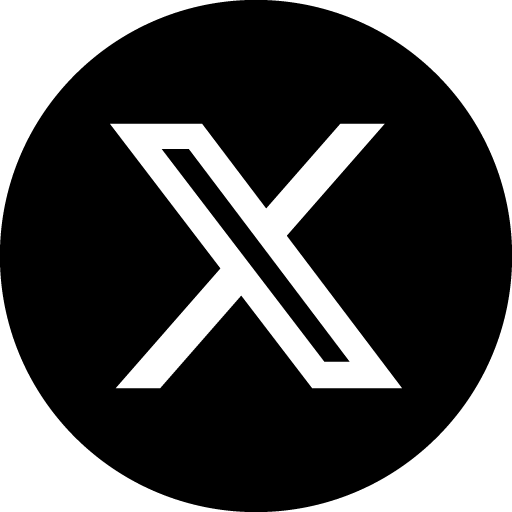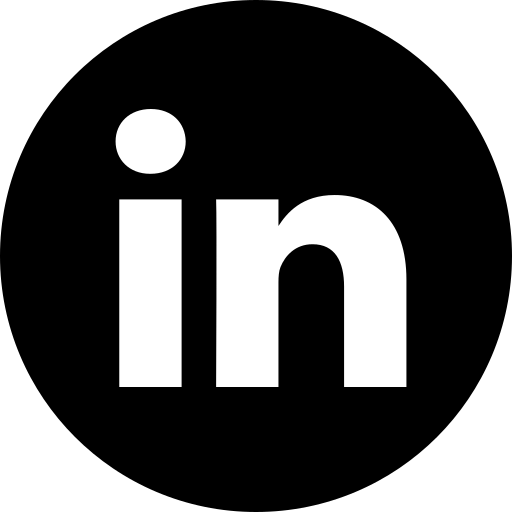Discordancia judicial: prisión preventiva en delitos económicos. Por Bárbara Yévenes

En los últimos meses la opinión pública ha observado que en bullados casos de delitos económicos, las Cortes de Apelaciones han disentido sobre el rechazo de la prisión preventiva previamente resuelto por los Juzgados de Garantía. Ello no obstante tener a la vista los mismos antecedentes, y que, en primera instancia, ellos se suelen exponer con mayor detalle en audiencias que pueden durar incluso días, lo que podría suponer un mejor y más acabado conocimiento de esos antecedentes por parte del juez de garantía.
Por el contrario, las Cortes de Apelaciones conocen el recurso sin contar con el mismo tiempo que tuvo el juez de garantía para revisar los antecedentes, con independencia de lo que haya durado esa audiencia inicial, en primera instancia.
Una pregunta que se debe plantear al respecto es si el tiempo en que se revisan los antecedentes tiene o no incidencia en la decisión y las discordancias observadas. Esta pregunta parece relevante sobre todo considerado que existen audiencias de formalización cada vez más extensas y que, en la práctica, la discordancia observada es la reversión de una decisión judicial que rechazó la prisión preventiva en primera instancia.
Lo anterior pareciera tener relación con la explicación misma de la diferencia. En efecto, una aproximación a la jurisprudencia del último año de la Corte de Apelaciones de Santiago y de San Miguel, permite concluir que, en la actualidad, estamos en presencia de una aplicación literal de los requisitos del artículo 140 letra C) del Código Procesal Penal a la hora de determinar la necesidad de cautela, y con ello, si se impone la prisión preventiva, especialmente respecto de delitos económicos que involucran grandes montos. Esto significa, que, si concurren los requisitos formales establecidos en la ley, es casi seguro que la medida cautelar será la prisión preventiva y no otra.
En general, la referida necesidad de cautela se entiende concurrente cuando i) son varios los delitos imputados; ii) esos delitos son graves; iii) tienen asociados altos montos económicos que impactan en la sociedad; iv) existe posibilidad de reiteración; y v) intervienen varios imputados.
Esto, que pareciera resultar obvio, no lo es, si consideramos que el rol de la judicatura no es la de realizar un chequeo de requisitos legales para arribar automáticamente, y en diversos casos, a un mismo resultado. La misma Constitución Política de la República asegura la libertad personal de las personas, en su artículo 19 N°7 letra e). Es decir, la libertad es la regla, y la privación de libertad es la excepción. En esa determinación el juez tiene un rol determinante que va más allá de la aplicación de un criterio formal, sin apreciar la concurrencia de la razón material que justifica la excepción al respeto irrestricto por la libertad, en el caso, el peligro que la ley pretende precaver contra la investigación, la víctima o la sociedad.
Pareciera ser que el juez, al momento de decidir, debiese ponderar complejos y diversos elementos, más allá de los sugeridos por la legislación, para resolver si concurre o no ese peligro que se pretende precaver. Lo anterior, para tener en consideraciones otros elementos de cara a la aplicación de la medida cautelar más gravosa y de ultima ratio de nuestro ordenamiento (como, por ejemplo, el estado de salud del imputado, la ausencia de antecedentes penales, su colaboración con la investigación, entre otras), o bien evitar, por ejemplo, su aplicación como una pena anticipada, el contacto criminógeno o simplemente sobrecargar los ya saturados recintos penitenciarios. Mismas finalidades pueden satisfacerse, por ejemplo, con otras medidas cautelares privativas de libertad, como el arresto domiciliario total.
Sólo a modo ilustrativo, cobra importancia hacer referencia a aquellos aspectos que llaman la atención respecto de cómo están resolviendo las Cortes de Apelaciones a la hora de mantener la prisión preventiva, respecto de la denominada “necesidad de cautela”. En este sentido, existen al menos dos razonamientos relevantes.
El primero, se vincula al argumento de la duración de la prisión preventiva, es decir, cuánto tiempo lleva un imputado privado de libertad. La Corte ha estimado que el sólo transcurso del tiempo no es un elemento que por sí solo altere la necesidad de cautela, por lo que no cabrá modificarla por esa razón. Esto resulta discutible, si consideramos que el tiempo de cumplimiento de la prisión preventiva es una privación de libertad en un recinto bajo control de Gendarmería, materialmente idéntica a la condena, por lo que el transcurso del tiempo en relación con la duración de la investigación o su vinculación con la posible pena aplicable, resulta un elemento de necesaria consideración, pues cabe recordar que la prisión preventiva no es ni debe ser entendida como una pena anticipada.
En segundo término, y en relación con el concepto de “nuevos antecedentes”, se han ido estableciendo exigencias cada vez más estrictas. Al respecto, la Corte ha señalado que estos deben cumplir con la exigencia de ser realmente nuevos, es decir, no haberse encontrado previamente entre los antecedentes de la investigación; y, por otro lado, se exige que revistan cierta entidad para ser suficientes y relevantes de cara a modificar la medida cautelar.
Como se ve, puede resultar problemático que, en un sistema recursivo jerárquico, donde es el tribunal superior que revisa lo resuelto por los tribunales inferiores, existan criterios que, en general, impliquen una mera automatización de la decisión de imponer o mantener una prisión preventiva, según consideración meramente formales. El riesgo es, evidentemente, que el tribunal inferior adopte los mismos criterios para entender concurrente la “necesidad de cautela”, y con ello, se termine afectando la independencia judicial, a efectos de evitar la disidencia de criterios ante un mismo caso.
Bárbara Yévenes, asociada estudio jurídico Bofill Escobar Silva Abogados
Los invitamos a leer la columna de opinión en el siguiente link.